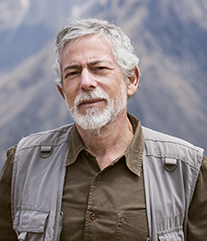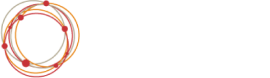Reproducción de la columna ‘Las palabras’ publicada en la edición 2341 de la revista ‘Caretas’.
Cuando la actualidad apasionada se convierte en recuerdo y la historia sucede al periodismo, el tiempo traza alguna vez destinos sorprendentes.
Eso sucede en casi todas las generaciones, pero pocas han tenido giros tan dramáticos e inesperados como la del baby boom latinoamericano; esa que ahora, pese a “la injuria de los años”, se resiste a la geriatría y sigue aportando sorprendentes protagonismos.
El nuevo presidente de El Salvador se llama como su país: Salvador Sánchez Cerén es un hombre pequeño y con el rostro bonachón de un maestro de escuela que acaba de graduar a una clase de chicos promisorios. Sánchez Cerén fue, en efecto, maestro de escuela primaria rural, pero también fue uno de los principales comandantes de la guerrilla del FMLN durante la terrible guerra interna que asoló esa nación en los 80 y 90 del siglo pasado.
En 1983, luego de la muerte, por asesinato y suicidio, de sus predecesores, Mélida Anaya y Cayetano Carpio, Sánchez Cerén fue elegido para asumir la dirección de las FPL (una de las principales organizaciones que integraron el FMLN). Fue uno de sus principales comandantes en la parte final de la guerra, y miembro después de la delegación que negoció los acuerdos de paz y la difícl transición de la guerra crudelísima a la paz.
Durante ese período, de negociaciones inciertas y volátiles, Sánchez Cerén tuvo una secretaria estadounidense dentro de su personal de apoyo. Se llamaba Lori Berenson, y el Perú no figuraba todavía en su destino.
Ahora, casi 25 años después, busqué a Lori Berenson en el modesto departamento de Pueblo Libre, donde vive junto con su hijo pequeño y espera el paso de los meses de libertad condicional al cabo de los cuales será expulsada del país.
Los años de prisión han dejado obviamente una huella honda en Berenson. Reservada, más bien lacónica, Berenson accedió a una entrevista en tanto esta se circunscribiera a su recuerdo y visión del trabajo que tuvo al lado del nuevo presidente de El Salvador.
Entre 1989 y 1990, Berenson llegó “ya casi permanente” a El Salvador, y poco después se hizo asistente de Sánchez Cerén.
“Fui asistente de un grupo de personas que trabajaban en apoyo, digamos, en mi caso ha sido como secretaria, pero diferente es el apoyo del seguimiento del acuerdo de paz, éramos varias personas, no era sólo yo, y no era como asistente personal”.
Según Berenson, su función fue la de secretaria, “pero no directamente de él, sino de ese equipo, que sí en efecto era del área que trabajaba él […] siempre el trabajo que he hecho ha sido secretarial, archivos… temas netamente de secretaria”.
«Durante ese período, de negociaciones inciertas y volátiles, Sánchez Cerén tuvo una secretaria estadounidense dentro de su personal de apoyo. Se llamaba Lori Berenson, y el Perú no figuraba todavía en su destino».
¿Cuál fue su experiencia de trabajo con Sánchez Cerén, quien entonces ya era, por siete años, uno de los principales comandantes del FMLN?
Berenson me recuerda que, si bien, “lo he visto, he conversado con él”, ello no fue frecuente, “primero, porque mi carácter no es de estar hablando mucho…”. Pero, añade, “… Sánchez Cerén era una persona muy respetada, eso sí le puedo decir, la gente le tenía un respeto… había un respeto enorme”.
Era un tiempo difícil, el del proceso de paz “recordando ahora, – dice Berenson– es increíble todo ese proceso, además de la gran responsabilidad que han tenido, no es tarea fácil, no sé, desmovilizar a miles de combatientes […] pero han tenido mucha valentía de seguir en ese camino y llegar a donde están ahora”.
En el caso de Sánchez Cerén, dice Berenson, “ siento que él ha sabido mantener… ese nivel de respeto durante muchísimos años; no sé qué tan fácil será, creo que no todos tienen esa capacidad, y sí hasta ahora continúa siendo una referencia muy importante en ese sentido, aparte de ser presidente”.
En la cleptocrática Latinoamérica, Sánchez Cerén pertenece a la minoría de políticos que después de haber estado años en el poder, continúan viviendo con la sencillez anterior a él. Su paralelo no es en modo alguno el de los enriquecidos sandinistas en Nicaragua sino, si acaso, otro ex guerrillero: el presidente José Mujica, de Uruguay.
Le pregunto a Berenson si mantuvo luego comunicación con Sánchez Cerén.
“Una vez que caí presa” dice Berenson, “… en algún momento hubo contacto, … un poco para explicar mi pasado y creo que incluso envió una carta en mi juicio … estoy casi segura que sí”.
¿Imaginó en algún momento que Sánchez Cerén iba a llegar al poder por los votos?
“Yo salí de El Salvador en el 94” dice Berenson, “justo el primer año de elecciones, y hay un tema real, o sea las guerrillas que se convierten en partidos políticos tienen que enfrentar todo un esquema … que es complicado si no tienen los medios … de comunicación que todos los días están chancando cada cosa que uno hace es complicado, … cuando se exacerba una situación y los medios exacerban aún más, entonces es complicado y ganó, a pesar de eso ganó, casi en primera vuelta, entonces digo, bueno… , impresionante ¿no?”
Le pregunto si le interesaría regresar a El Salvador luego de salir del Perú. “De visita, en algún momento sí”, me responde.
¿Y volver a ver, trabajar de nuevo con el ahora presidente Sánchez Cerén?
“No” dice Berenson, “ninguna de las dos. No quisiera perjudicarlo. No”.
Es probable, repongo, que Sánchez Cerén lea la entrevista, así que, ¿qué le diría si tuviera el par de minutos en el proverbial ascensor?
“[Expresaría]–dice Berenson– “una profunda admiración por el pueblo salvadoreño, y [esperaría un] gobierno que seguramente va a hacer a favor de las grandes mayorías, ¿no?”.
No lo sé, le digo.
La ola de insurrecciones guerrilleras que, por etapas, cubrió Latinoamérica entera en los últimos 40 años del siglo XX, fue trágica y terriblemente costosa. Mató o sufrió la muerte de más de medio millón de personas, arrasó con los gobiernos democráticos reformistas, provocó las brutales dictaduras contrainsurgentes militares y llevó a demasiada gente a conocer el infierno en este mundo y a llevarlo luego en la memoria.
Fuera de Cuba, solo triunfó una insurrección: la de los sandinistas, en Nicaragua. Uno ve los resultados hoy y solo puede sentir tristeza por los miles de jóvenes que murieron por lo que pensaron era la organización idealista que los iba a llevar a un futuro mejor.
Y, sin embargo, desde la cárcel, los centros de tortura, o luego desde los acuerdos de paz, emergieron algunos líderes (no muchos, en verdad), que se integraron a la vida democrática y su sistema –a veces en medio de grandes peligros– y llegaron al poder a través de la hermosa legitimidad burguesa de los votos. Tres son ahora presidentes: Dilma Rousseff, José Mujica y Salvador Sánchez Cerén. Varios otros han sido alcaldes o gobernadores, como Gustavo Petro y Antonio Navarro Wolff, en Colombia.
Y el primero de ellos en abrir el camino del tránsito permanente a la legalidad y la paz, es ahora uno de los más grandes y respetados luchadores por la libertad de prensa en el continente: el venezolano Teodoro Petkoff, guerrillero primero, ministro después y gran periodista hasta el día de hoy.
¿Hay una lección? Que los destinos no son irrevocables y que el apasionamiento puede convertirse en inteligencia. Pero también que es absolutamente indispensable mejorar los mecanismos de la democracia, convertirla en la única forma de resolver conflictos, para que nunca sea necesario rescatar una redención tan pequeña de un largo, sombrío, trágico espejismo.