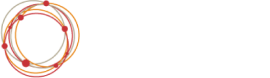Cuando el bote encalla suavemente sobre el enrocado del puerto y se siente el frenado en seco, se observa el río azulino tomar una curva hacia el infinito de los cerros. El puerto de Sivia es parecido a sus varios mellizos dispersos en ambas márgenes; nada rimbombante, nada presuroso, nada demencial.
Para el viajero neófito o el turista no ilustrado, podría parecer que la paz de sus calles nació con estas. No es así. Esta pequeña ciudad de la frontera de Ayacucho tiene el ingrato honor de ser el lugar donde se asesinó por primera vez un oficial del Ejército, el capitán Juan Davelouis, el 5 de noviembre de 1983. La violencia se instaló sin ser invitada, y vino de uno y otro bando, hasta que la sangre pasó a formar parte del torrente regular del río.
En julio de 1984, el comandante general de la 2ª División de Infantería (y que hasta la fecha sigue combatiendo) dispuso que un batallón de ingenieros instale una base militar en Sivia. Poco después, se haría cargo de la tarea un capitán sin sobrenombre ni “chapa” de combate: “Amador”. Llegó al mando de cincuenta hombres y lo primero que hizo fue implementar un orden cuartelar al caos. Dividió la población en sectores, nombró autoridades, reorganizó el trabajo comunal, obligó a la gente a limpiar las calles, activó el tractor comunal (cuyo uso fue prohibido por Sendero Luminoso) e inició la construcción de la plaza de armas. Las medidas de gobierno incluyeron impuestos a la cerveza, prohibición del maltrato a la mujer, del consumo de hoja de coca y el ejercicio físico.
Amador repitió la experiencia en Mayapo, donde construyó un cerco en un área de sesenta mil metros cuadrados para proteger a la población, además de darle vida a las autodefensas que hasta ahora sobreviven. El modelo resultó exitoso y, aunque al paso de los años los rezagos de violencia persisten en la periferia de la montaña –como una silenciosa bestia al acecho de un descuido—lo cierto es que su esforzada acción ha quedado perenne en las calles. Sivia es el único lugar del valle que posee un zoológico. No tiene las grandes variedades de los parques temáticos de las capitales, pero es un pequeño remanso de animales calmos.
***
Sin embargo, Mayapo es uno de los lugares donde se concentra la mayor cantidad de pistas de aterrizaje clandestinas sobre el lecho del Apurímac. ¿Se olvidaron sus habitantes del capitán Amador, o los antiguos y valientes comandantes de autodefensa no tienen el arresto de otras jornadas? En los últimos meses, se han destruido y vuelto a destruir más de 130 pistas de aterrizaje clandestinas, y un gran número estaban dispuestas sobre esas playas. Los desminadores se saben los nombres de memoria. Sacando cuentas simples, estamos hablando de más de cien kilómetros de construcción que, orientados a otros esfuerzos, quizás pudieran contribuir a una gran obra que no está en su imaginación.
No solo es lo que pierden ellos, sino lo que pierde el país. Destruir una pista implica recursos múltiples. Desplazamientos de helicópteros, hovercrafts, tropas, largas horas de planeamiento detallado, consumo de explosivos; además del propio riesgo que implica una operación de esa magnitud. Hace poco, mientras se hacía estallar una de estas pistas, el sargento Handerson Hernandez fue arrastrado por el río Apurímac. Se le halló tres días después, aferrado a su fusil y su casco hasta en la última lucha en la que estuvo envuelto, y de la cual no volvió más.
Hace poco, un oficial me preguntó si aquella gran inversión se justificaba. A pesar de la destrucción de pistas, de la complicada misión de custodiar la construcción de carreteras y asegurar que el gas llegue sano y salvo a las cocinas y termas de los peruanos, la mediatización de la sociedad hace que lo que verdaderamente se aprecie sea una captura sobre la cual explotar grandes titulares. Quizás sería lo óptimo, en esta guerra de maniobras, en el que no siempre el más grande tiene la ventaja. Lo importante no se observa con facilidad, en un mundo en que las cámaras suelen apuntar su mira al asombro del escándalo.
La respuesta, a tan magna duda es simple. El VRAE se parece a uno de esos enfermos crónicos que aparentan normalidad mientras que tomen la pastilla que controle su mal. El día que, sintiéndose saludable, decide cortar con el medicamento; la enfermedad retornará renovada. Pasó antes. Casualmente, este renovado despliegue es la resultante de una serie de decisiones que se orientaron en la hipótesis que la guerra había terminado.
La garantía de que el fenómeno se diluya se dará el día en que la sociedad en general se convenza de que sus potencialidades de desarrollo son ilimitadas. Recién entonces los soldados podrán retornar a sus hogares y el escenario pasará a ser territorio de los historiadores.
(*) Escritor y militar, el mayor EP Carlos Enrique Freyre lleva la literatura donde lo lleva el servicio.
Ahora Freyre sirve en el VRAE, donde a la par del cumplimiento de sus deberes de oficial, escribe notas, pensamientos y relatos sobre la intensa y conmovedora realidad que observa.
Son sus “Diarios de guarnición”, la columna que IDL-Reporteros publica cada 15 días.