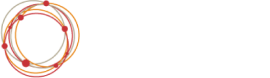Comunidad de Tayancani, Cusco: En este lugar de belleza sobrecogedora era inevitable pensar en Juan Acevedo, el gran autor del personaje de historieta que recorre nuestra historia soñando con aliviarla de sus males. El Cuy. Si estuviera aquí, vería cuánto y qué rápido se ha avanzado, en gran medida gracias a él.
Aquí, en Tayancani, en el distrito de Ccarhuayo, que figura en el ranking del INEI como uno de los más pobres del Perú, un ejército de cuyes, infatigablemente abocado a las actividades reproductivas, ha resultado uno de los factores centrales para vencer una aplastante pobreza en plazo sorprendentemente corto.
En su limpio y ordenado galpón de cuyes, Cecilio Echegaray, narra la aritmética reciente de su vida. Empezó a dedicarse a los cuyes hace poco más de un año. Ahora tiene cerca de 400 cuyes madres, y vende, según dice, entre 110 y 120 cuyes por mes, lo que le significa entre 1,500 y 1,700 soles mensuales.
Echegaray ha decidido concentrarse ahora fundamentalmente en los cuyes, porque es “más rentable, más suave” que las ovejas o las alpacas. Algunos de sus vecinos comuneros, que van por el mismo camino, son más enfáticos.
“Gana el cuy a la vaca; gana el cuy a la trucha; gana el cuy a la oveja; gana el cuy a la alpaca…”, salmodia Marianela Condori, una experta campesina, también comunera de Tayancani. Condori ha regresado al término de una pasantía en la granja Porcón, de Cajamarca, donde aprendió el manejo y procesamiento de los hongos que crecen asociados al pino en los impresionantes bosques de esa granja, y que ya crecen y se cosechan también en Ccarhuayo.
Condori, Echegaray y todos los comuneros que visité durante dos días repletos de viajes a varias comunidades en dos provincias: Quispicanchis y Calca, tuvieron varias cosas en común, aparte del entusiasmo por la crianza masiva de cuyes.
Todos recibieron a sus visitantes con ganas de enseñar sus casas, limpias, pintadas y ordenadas, con cuartos separados para los padres e hijos, letrinas, a veces duchas y, en todos los casos, cocinas mejoradas. Pese a que el castellano no era la lengua madre de la mayoría, muchos forzaban su gramática y su ortografía, en el deseo de comunicar aquellos cambios cuyo significado era no solo salir de la opresiva pobreza sino hacerse, en el proceso, dueños de sus vidas y destinos.
El estratega de ese proceso es un holandés de 60 años, Willem van Immerzeel, es presidente de una ONG, Pachamama Raymi, dedicada a erradicar la pobreza con rapidez y mediante una metodología que para ser eficaz debe ser divertida.
Conocí a van Immerzeel hace algunos meses, en un viaje Bogotá para un evento en el que ambos participamos. Su objetivo de vida, la lucha contra la pobreza extrema y la búsqueda de estrategias eficaces para vencerla, me parecieron de mucho interés. En cuanto pude, viajé para hacer un reportaje y ver en el terreno si su metodología funciona o no.
Erradicar la pobreza extrema, sobre todo en el campo, es muy difícil, como lo demuestran decenas de años de esfuerzos y proyectos y miles de millones de dólares gastados en ellos, por lo general sin resultado positivo. Yo crecí en el campo y vi las tenaces resistencias, las resbalosas perversidades económicas, sociales y psicológicas que descarrilan o sofocan los intentos de reforma y mejora.
Hace pocos años vi de cerca el trabajo del programa de Sierra Productiva, a través de la adopción secuenciada de tecnologías intermedias, y baratas, de producción, que me pareció, y parece, interesante, promisoria, con logros importantes y verificables.
El método de van Immerzeel, de otro lado, parecía contraintuitivo desde el nombre que lo define. Pachamama Raymi significa, literalmente, la Fiesta de la Madre Tierra.
¿Cómo así este holandés que parece el retrato hablado de los principios weberianos de seria industriosidad y ahorro, y a quien –pese a ser totalmente secular– confunden todo el tiempo con un cura, predica que la clave del desarrollo es el tono o la jarana, por telúricos que sean?
Bueno, solo en parte. Trabajar con orgullo y convicción de un futuro mejor es una celebración en sí. El método de van Immerzeel, formado y refinado a través de una larga experiencia (a partir de la década de 1980) de acciones contra la pobreza extrema aquí, en Bolivia, en Guinea-Bissau y Bangladesh hace necesario el optimismo y la alegría para crecer.
Para empezar, es un método holístico. Toda intervención de Pachamama Raymi en un distrito o comunidad, requiere la participación voluntaria de un porcentaje alto de habitantes, junto con la de la municipalidad. Pachamama Raymi actúa fundamentalmente como coordinador, organizador, asesor y como catalizador. Pero es la propia gente del lugar la que, asumido el proyecto, lo realiza y lo dirige.
Las acciones son parte de un diseño integral, pero la dinámica es lúdica. Y todo indica que funciona muy bien.
Al inicio, las familias y las comunidades participantes, deben realizar una de las principales reformas: el orden, la salud y la belleza en la casa de las familias. Eso significa pintar las casas, embellecerlas, hacer dormitorios separados para los hijos y los padres, construir cocinas mejoradas, letrinas y completar el saneamiento con hábitos de limpieza y salud preventiva.
El puente con lo productivo es la mejora de la alimentación con huertas de hortalizas y el forraje mejorado para empezar con negocios de rentabilidad inmediata. El mejor, hasta ahora, ha sido la crianza de cuyes, pero en otros lugares se ha puesto énfasis en la ganadería alpaquera, la comercialización mejorada del café, las granjas de truchas. Varios comuneros combinan dos o más negocios.
A la vez, se complementa el negocio de retorno rápido con la capitalización de largo plazo a través de la forestación. Siguiendo el ejemplo de Porcón, en Cajamarca, las comunidades en los proyectos de Pachamama Raymi han adoptado masivamente la forestación de pinos. La explotación maderera demora veinte años, pero la capitalización se da desde los primeros, junto con la rentabilidad temprana que proporciona el hongo que crece en simbiosis con los pinos. A la par de las comunidades, municipalidades como la de Ccarhuayo, apoyan con fuerza, gracias, en alguna medida a los recursos del canon, la forestación. Ccarhuayo tiene un vivero de 800 mil plantones. El alcalde, Alberto Páucar, ya dirigió, según dijo, la plantación de 500 mil y espera sembrar en total dos millones de plantones.

El motor que mueve sincronizadamente ese proceso, es una competencia, un campeonato permanente entre familias y comunidades que cada seis meses premia ganadores e inicia una nueva competencia. Las bases son muy detalladas y precisas en la calificación de la casa, la pintura, la vestimenta, los servicios, la huerta, los galpones y los plantones de cada familia. Todos los jurados son comuneros elegidos por sus pares y la calificación pautada por las bases es abierta y verificable.
Como la competencia es reñida y la correlación entre una buena calificación y el éxito de los ganadores es evidente, el esfuerzo actúa como un acelerador. Antes de mucho tiempo, la gente percibe que todos han terminado ganando (aunque unos más que otros), que su vida ha mejorado sustantivamente, que no hay marcha atrás y que ya no es necesario sonreír solo al jurado sino también a la vida, como muchos comuneros sonríen ahora.
Al final, mientras Pachamama Raymi se va a otros lugares, concluida su misión catalizadora, para buena parte de los beneficiados el haber dejado atrás la brutalización, escasez y oscuridad de la miseria gracias al rápido logro del progreso sí es, después de todo, una fiesta♦
(*) Reproducción de la columna ‘Las palabras’ publicada en la edición 2282 de la revista ‘Caretas’.