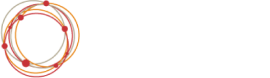En “El séptimo sello” de Ingmar Bergman, el caballero Antonius juega una partida de ajedrez con la Muerte en el escenario medieval asolado por la peste negra. No solo está en juego la vida sino el sentido de la misma. Al final del juego, Antonius perderá la vida pero ganará el sentido.
A Gilberto Rodríguez Orejuela le decían “El ajedrecista” por su habilidad para jugar las estrategias que construyeron el imperio de narcotráfico más importante de su tiempo; y quizá de todos los tiempos transcurridos en el medio siglo de la llamada “guerra contra las drogas” en nuestro continente. Su muerte, el 31 de mayo en una prisión federal en Estados Unidos, preso, extraditado y derrotado desde hace muchos años, despierta tanto recuerdos como enseñanzas.
Junto con su hermano Miguel Rodríguez Orejuela, José Santacruz Londoño y Helmer Herrera conformaron paulatinamente lo que se conoció como el cartel de Cali, primero en colaboración con quienes crearon el llamado cartel de Medellín (donde fueron prominentes en diversos momentos la familia Ochoa, Carlos Lehder, Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar, el más notorio); y luego en sangrienta guerra contra Escobar. El cartel de Cali –junto con los aliados que en esa y otras circunstancias tuvo la habilidad de convocar– ganó esa guerra con la muerte de Escobar y desde entonces hasta el año de su propia derrota, en 1995, controló el negocio del narcotráfico a través de una integración vertical que comprendía desde los cocales del Alto Huallaga hasta las redes de distribución de droga en Nueva York, lo que no se había logrado hasta entonces y no se logró después.

La revolución económica del narcotráfico se canalizó durante varios años a través de la estructura del cartel de Cali, cuya organización centralizó el manejo de su compleja logística. El Perú y Bolivia, sobre todo el primero, fueron el centro de producción de hoja de coca y transformación primaria en pasta básica de cocaína. Un puente aéreo conformado por decenas de avionetas operó a toda hora del día y todo día de la semana, entre el Alto Huallaga y el VRAE, en el Perú, hacia pistas de aterrizaje en Colombia, cercanas a los laboratorios en los que la pasta básica se convertía en clorhidrato de cocaína. En los primeros años varios de los químicos a cargo del procesamiento, entonces volátil y peligroso, fueron chilenos, expertos en la elaboración de cocaína desde antes del inició de la “guerra contra las drogas”, que huyeron de su país luego del golpe de Pinochet y encontraron pronto trabajo en Colombia.
El Alto Huallaga, que era la mayor área de producción en ese tiempo, se convirtió en la región peruana, Lima incluida, con más vuelos internacionales. Era tal la demanda por la cocaína y tan fluido el proceso comercial, que casi toda área posible se dedicó al cultivo de coca. En esos años –la década de los ochenta y la primera mitad de los 90– el Perú llegó a tener más de 150 mil hectáreas plantadas con coca; casi toda orientada al narcotráfico: la mayor extensión, de lejos, en la historia de la coca y el narcotráfico en nuestro país.
El proceso fue controlado y dominado fundamentalmente por el grupo de Cali a partir de la victoria sobre Escobar. A diferencia de la ostentosa opulencia de los narcotraficantes de Medellín y otros lados, el estilo de los Rodríguez Orejuela fue mantener el perfil más bajo posible y una apariencia de austeridad. En lugar, por ejemplo, de los autos de alta gama, prefirieron moverse en vehículos confiables pero que no llamaran la atención. Los Mazda fueron sus elegidos.

En lugar de pistoleros –que no faltaron, pero eran menos visibles que los de Medellín– los Rodríguez Orejuela utilizaron la infiltración y la penetración en instituciones claves, para tener no solo fuentes de información sino también de acción. Ello ocurrió tanto en las fuerzas de seguridad como en la dirigencia política colombiana. El manejo astuto de ese poder, con jugadas silenciosas, chantajes inesperados e infiltraciones sorprendentes, le ganó el apodo de “el ajedrecista” a Gilberto Rodríguez Orejuela.
El fin llegó en 1995. Una ofensiva, en la que tuvieron participación estrecha las agencias de inteligencia de Estados Unidos, penetró sus comunicaciones, permitió ubicar a los hermanos Rodríguez Orejuela y estrechar rápidamente el cerco en torno a su bien organizada clandestinidad. A la vez, en Perú, un programa peruano-estadounidense de interdicción de vuelos, en el que participaron desde aviones AWAC basados en Panamá hasta Tucanos y A-37 de la FAP, (con radares de tierra y aerotransportados en aviones P-3 Orion, inicialmente basados en Guayaquil) llevó a la interceptación y derribo de decenas de narcoavionetas y finalmente al colapso del puente aéreo. Los precios de la coca y la pasta básica cayeron por debajo de sus costos de producción y se produjo así la única erradicación exitosa de cultivos en la historia de la guerra contra las drogas. Sin que se arrancara manualmente ni una planta, sino por el efecto inapelable del mercado, los cocales fueron abandonados y murieron. De más de 150 mil hectáreas sembradas con coca, el Perú pasó a tener poco menos de 30 mil en un periodo relativamente corto. Esa fue una gran oportunidad para lograr un desarrollo alternativo que, como con tantos otros casos, se desperdició por completo. Pero esa es otra historia.
Gilberto Rodríguez Orejuela fue capturado ese mismo año, 1995, en un escondite camuflado dentro su vivienda. Jaqueado pero no mateado, hizo sus últimas jugadas y logró ser liberado por un juez colombiano en 2002. Pero su organización ya estaba seriamente disminuida y, además, lo que sabía era suficiente como para que muchas personas en posiciones de poder y fortuna no pudieran dormir tranquilas. El 2004 Rodríguez Orejuela fue extraditado a Estados Unidos, donde empezó a cumplir una sentencia que, dada su edad, significaba morir en prisión, como sucedió este 31 de mayo.

El colapso del cartel de Cali representó, en su momento, una notable victoria contra la entonces hegemónica organización. Pero para el negocio del narcotráfico fue solo un bache, de cuyos efectos se recuperó pronto. En Colombia surgieron grupos criminales de menor calibre pero mayor número. Menos hábiles pero en muchos casos más brutales y violentos. En el proceso, los grupos mexicanos crecieron y, para todo propósito práctico, sobrepasaron a los colombianos. Con nuevas rutas (lo que significó nuevas organizaciones) los grupos de criminalidad organizada se expandieron, o surgieron, en varias naciones de América Latina, con niveles ferales de violencia contra los pueblos de comarcas, regiones y países que parasitan y depredan.
Si la situación era mala en los tiempos del cartel de Cali, después se tornó peor. La enseñanza es que las victorias parciales terminan en derrota si no obedecen a una estrategia que comprenda y comprehenda los complejos objetivos por lograr y los múltiples medios (aparte de lo policial y militar) que se precisan para conseguirlos.
“El ajedrecista”, hasta donde se sabe ahora, no llegó a efectuar su última jugada: la de la memoria. Entiendo que desde la prisión buscó las condiciones (los beneficios propios de una delación premiada, supongo) para poder revelar lo mucho que conocía.
Hubo, me temo, gente y organizaciones profundamente interesadas en que las memorias del ajedrecista mueran, inéditas, con él. Todo indica que lo lograron.