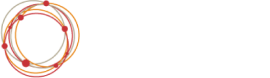La discusión sobre la posible llegada de unos 5 mil ronderos provincianos a Lima, para perseguir delincuentes urbanos a chicotazos, no encendió entusiasmos sino alarmas.
Desde el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, hasta la portada de El Comercio este sábado 7 de agosto, las reacciones apuntan sobre todo al peligro de la creación de fuerzas de choque, o milicias paramilitares al servicio del gobierno.
Aunque el ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, haya descartado la idea de importar ronderos del campo para combatir el crimen de la urbe, lo cierto es que una serie de declaraciones previas, incluyendo algunas del presidente Pedro Castillo, alimentaron la discusión y el temor.
La idea de invadir Lima con ronderos y chicotes es por lo menos ridícula. Las rondas campesinas fueron creadas para enfrentar la criminalidad local en zonas sobre todo rurales. Los ronderos se movilizaron para combatir el delito en sus propios distritos. Su éxito los llevó a crecer territorialmente, a coordinar acciones, compartir experiencias e integrar organizaciones, con otros distritos, pero siempre basados en la premisa fundacional: el pueblo se organiza para defender sus propios hogares de la criminalidad.
La experiencia ronderil fue en conjunto muy exitosa. En algunas de las regiones más pobres del Perú logró controlar y casi eliminar la delincuencia.
Si eso se logró en ámbitos rurales, ¿por qué no trasladar las rondas a las ciudades? Primero porque lo rural y lo urbano son muy diferentes; segundo porque la eficiencia de las rondas se basa en su carácter local, de habitantes que conocen a fondo su territorio. Tercero, lo más importante, porque resulta totalmente innecesario. Las rondas campesinas tienen un equivalente urbano. ¿Su nombre? Juntas Vecinales.
Como las rondas en el campo, las juntas vecinales están integradas por residentes de sus propios distritos, que se organizan para ayudar a combatir el delito en sus vecindarios.
Son la base del sistema más eficiente y seguro para disminuir radicalmente el delito, incluso en zonas previamente parasitadas por las peores manifestaciones de criminalidad de calle.
Si bien los éxitos de las juntas vecinales no son tan sostenidos como los de las rondas, (entre otras razones por un ecosistema mucho más complejo), hay varios ejemplos de experiencias victoriosas de lucha contra un crimen resistente a partir de la movilización de ciudadanos en juntas vecinales.
El caso del cerro El Pino es uno de los más dramáticos y ejemplares. La lucha tenaz e intrépida de sus dirigentes de Juntas Vecinales contra una criminalidad encostrada a todo nivel y particularmente agresiva, terminó logrando por períodos muy largos un vecindario tranquilo y seguro, que pasó de ser un lugar de miedo y extorsión a uno progresista y grato de vivir.
En los entornos urbanos, las juntas vecinales deben trabajar de cerca con, por lo menos, policías comunitarios. Tener jueces de paz expeditivos en el manejo de penas alternativas a delitos relativamente menores, junto con la organización de actividades deportivas, educativas, de nutrición y salud pública que abran ventanas de progreso e integración a los habitantes, sobre todo los jóvenes, completa el círculo de lo que debe ser la seguridad ciudadana gestionada conjuntamente por los vecinos con el Estado. Ahí, la participación de las municipalidades y las fuerzas vivas distritales es también muy importante para lograr resultados sostenibles en el tiempo.
Hay muchas experiencias exitosas, comparables a la de Cerro El Pino. El problema es que el Estado no les ha dado la prioridad estratégica que deben tener porque, entre otras cosas, requieren trabajo y dedicación constantes, además de una relación permanente con los vecinos y una cierta especialización en Policía Comunitaria, que utiliza formas de acción menos aparatosas pero mucho más eficaces en el largo plazo.
Así que las juntas vecinales son a la ciudad lo que las rondas al campo. Ambas son particularmente necesarias en zonas pobres, donde la presencia policial es escasa, el serenazgo virtualmente invisible y la seguridad privada inexistente.
Si necesitan datos duros, comparen el número de policías por habitante entre, digamos, San Isidro con Villa El Salvador. En diciembre del año pasado, había un policía por cada 354 habitantes en San Isidro y un policía por cada 1,447 habitantes en Villa El Salvador.
Para los pobladores de VES, la organización popular para combatir el crimen mediante la autogestión de la seguridad es su mejor y más eficaz alternativa. Con frecuencia es la única además. Lo mismo se puede decir de la mayor parte de distritos en las ciudades grandes y medianas del país.
En el campo los ciudadanos rondan sus tierras, en la ciudad patrullan sus manzanas. Ninguna junta vecinal necesita importar chotanos con chicote en sus distritos, así como los ciudadanos de Chota o Bambamarca no necesitan importar guerreros urbanos de cerro El Pino para salir a caminar por cerros y quebradas “con los chanques todo barro”. En ambos lados, por fortuna, se mantiene un sano sentido del ridículo.
Otrosí.-
Las rondas campesinas tienen diferencias fundamentales con los hoy llamados CAD, en zonas donde hubo intensas acciones insurgentes y contrainsurgentes en el pasado reciente; y en el VRAE, donde continúan.
Los grupos de autodefensa campesina tuvieron varias formas y matices pero todos compartieron una característica fundamental: no se crearon para enfrentar el delito sino para combatir una guerra. Algunas fueron organizadas por las Fuerzas Armadas y otras espontáneamente, incluso frente a la oposición de aquellas.
Ese fue el caso de la más importante organización de autodefensa en toda la guerra contra Sendero: Los DECAS (tal fue su nombre original) del VRAE. Hubo períodos en los que los DECAS (cuyo más importante jefe militar fue Antonio Cárdenas, de Pichiwillca) pelearon virtualmente solos contra Sendero en el frente más sangriento, el del VRAE, donde uno de cada seis habitantes cayó en esos años de terrible violencia. Los DECAS llegaron a ser un pequeño ejército de campesinos pobres que batalla tras batalla derrotó a Sendero y lo empujó hacia Vizcatán.
Se organizaron para no ser esclavizados o aniquilados y, cuando vencieron, casi todos sus extraordinarios jefes militares volvieron a las vidas austeras en sus pueblos, sin otra ganancia que la paz.