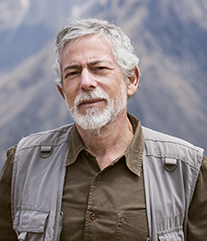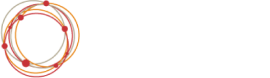Reproducción de la columna ‘Las Palabras’ publicada en la edición 2252 de la revista ‘Caretas’.
EL debate sobre si otorgar o no indulto a Alberto Fujimori ha convergido desde ángulos diversos, para aterrizar finalmente en el despacho hamletiano de la Plaza de Armas donde ahora se tensa el dilema y sus posibles consecuencias.
Al abordarlo, diré primero que el tema me resulta difícil porque contrapone argumentos válidos en sus propios contextos.
Primero examinaré el argumento en favor de la benevolencia en general.
Si bien entiendo la necesidad social de castigar el delito, creo que la fijación en lo punitivo no es buena ni en lo práctico ni tampoco desde los principios que debe seguir una sociedad tolerante, libre y democrática.
La lucha contra el crimen demuestra que muchas veces menos es más. En igualdad de condiciones, los países que, por ejemplo, han puesto mayor énfasis en los métodos ‘suaves’ de la policía comunitaria o de proximidad, en las penas alternativas, en mecanismos de restitución y construcción conductuales, laborales y espirituales, han tenido mucho mayor éxito que las naciones draconianas, con policías letales y cárceles violentas donde se entra con facilidad y no se sale casi nunca.
Hay razones sólidas en favor de la tolerancia, de la gradualidad punitiva, de brindar oportunidades a los delincuentes para restituir y reconstruirse.
Cuando, pese a todo, la violencia se hace inevitable se debe tratar, dentro de lo posible, de dominar sin quebrar y de utilizar medios no letales antes que letales. Eso requiere entrenamiento esforzado y una doctrina clara, pero es, sin duda alguna, lo más conveniente para la sociedad.
Todo eso, está claro, es simple sentido común. Pero la práctica y el debate cotidianos nos indican que lo menos común aquí es ese sentido.
La benevolencia equilibrada y realista es buena y útil. Pero hay excepciones, que llevan a examinar el argumento contrario.
Existen circunstancias excepcionales en las que la benignidad es contraproducente y puede ser hasta suicida.
«La benevolencia equilibrada y realista es buena y útil. Pero existen circunstancias excepcionales en las que la puede ser contraproducente y hasta suicida».
Tengo una experiencia propia al respecto. En 1983, hace casi 30 años, publiqué en Caretas el primer exposé sobre Vladimiro Montesinos. Luego que, como resultado de esas investigaciones –graficadas con la intrépida fotografía del gran Carlos Saavedra–, le abrieran instrucción en el fuero privativo militar por traición a la Patria, Montesinos escapó del país.
Tiempo después, ayudado por funcionarios corruptos de ese fuero privativo (que colaboraron luego con él en otros casos), Montesinos volvió calladamente al país.
Lo supimos en Caretas y en algún momento discutimos qué hacer. Mi opinión (en parte por la gran cantidad de trabajo que había entonces) fue la de no seguir presionando con la investigación a Montesinos, porque me pareció empequeñecido, escarmentado y hasta poco peligroso.
Fue un error monumental. En 1985-1986, Montesinos logró socavar la investigación policial y fiscal contra los generales corruptos en el mega caso de Villa Coca; se convirtió en el asesor en la sombra del entonces fiscal de la Nación, Hugo Denegri; dirigió luego el sangriento encubrimiento de Cayara; y terminó como asesor primero y asociado después de Alberto Fujimori. Ya en ese tiempo, todo intento de pararlo resultó tardío; y el poder maligno de esa simbiosis derivó en el golpe de Estado y el nefasto gobierno ulterior de robo, abuso, impunidad.
ESA es la ilustración de los argumentos. Ahora, el dilema.
Se plantea, con una dosificada propaganda de por medio, la concesión del indulto a Alberto Fujimori sobre la base de los valores de benevolencia, tolerancia y humanidad, tan caros y necesarios, como hemos visto, en una democracia.
Alberto Fujimori, sostienen sus defensores, está enfermo, débil y deprimido. Implícitamente se afirma que ya no representa amenaza y que la gracia de la libertad sería recibida por un anciano; el tipo de acción generosa que enaltecería al gobernante que otorgue el indulto.
Ahora que los argumentos ya han arribado a Palacio y dividido el Consejo de Ministros, un argumento adicional, más o menos soterrado, es que el indulto fortalecería la gobernabilidad, debido a la presumible deuda de gratitud de la bancada fujimorista hacia el presidente Humala.
El problema es que la supuesta gobernabilidad fortalecida recordaría la escena final del Animal Farm (la Granja de animales) de George Orwell. El día en el que los sostenes principales del presidente Humala terminen siendo los fujimoristas, la Confiep, Cipriani y los medios basurientos del protofujimorismo, lo que quedaría del presidente elegido con tanto esfuerzo y bajo tan solemnes juramentos el 2011, sería el mismo nombre pero con otra identidad, la que surgiría de la espantable metamorfosis que algún sofista degenerado llamaría realismo.
Deseo y creo que el presidente Humala no se guiará por ese tipo de argumento. Espero que su deliberación principal sea solo la de determinar si, pese a los delitos sentenciados, ha llegado o no el momento de la clemencia.
Esa sí es una cuestión legítima. ¿Cuál es la respuesta?
Para empezar, lo más importante es informarse bien. Hay quienes comparan la situación de Fujimori con la que sufrió Augusto B. Leguía, derrocado y preso hasta la muerte. Esa es una falacia. En el caso de Fujimori ha habido un juicio rodeado de todas las garantías y derechos. Una vez sentenciado, Fujimori ha sido recluido en una prisión que, bajo cualquier estándar mundial, resulta confortable. Su salud ha sido atendida conforme a la necesidad, en los mejores establecimientos médicos.
No cabe duda de que estar preso es espiritualmente duro. Se trata, no olvidemos, de castigar crímenes cometidos y, además, de hacer saber a todo aquel que piense en abusar del poder para perpetrar algo parecido, que también será castigado por ello y que la arrogancia del dictador terminará en la depresión del preso.
El caso de mi secuestro es uno de los que ha llevado a Fujimori a la cárcel. A mí no me alegra en lo absoluto su desgracia. Ya declaré en el pasado, y por supuesto lo reitero, que renuncio a cualquier reparación civil. Para mí, la victoria del año dos mil es el mayor honor y compensación que pude recibir. Los que luchamos por la Democracia vencimos; y Fujimori y Montesinos fueron derrotados, presos y sentenciados. No me regocija su desgracia, pero fue indispensable hacer justicia.
DOCE años después, ¿recomiendo al presidente Ollanta Humala ser clemente con el sentenciado Alberto Fujimori?
No es una decisión fácil y, por eso, no debo eludir una recomendación.
Recomiendo al señor presidente no tomar ninguna decisión antes de responderse y hacer responder varias preguntas. Entre ellas:
El ingeniero Fujimori: ¿se ha arrepentido? ¿ha pedido disculpas? ¿ha reconocido crímenes y delitos? ¿ha prometido expiarlos apartándose para siempre de la política?
En cuanto a su salud ¿cuán enfermo está realmente? ¿ha sido examinado por profesionales imparciales y solventes?
¿Se ha analizado a fondo la posibilidad de que la campaña de simpatía y compasión sea parte de una estratagema para quedar libre y permitirle reforzar la campaña de su partido para las próximas elecciones?
El problema – dicho como constatación factual– es que Fujimori es uno de los grandes mentirosos de nuestra historia. Nadie que yo recuerde ha mentido tanto como él (y eso, que políticos mentirosos es lo que menos nos ha faltado y falta). En Fujimori, la mentira es estructural; y por eso, toda afirmación suya debe ser verificada o desmentida.
En suma, le digo al señor presidente que por más que el corazón pueda inclinarse a la benevolencia, la primera responsabilidad del estadista es defender la democracia de sus enemigos. Y que por eso debe postergar cualquier decisión hasta que, por lo menos, las preguntas planteadas hayan sido satisfactoriamente respondidas.