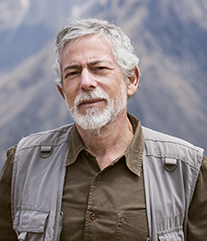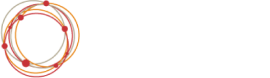Reproducción de la columna ‘Las Palabras’ publicada en la edición 2208 de la revista ‘Caretas’.
NUEVA York.- Este lunes, un grupo de peruanos nos reunimos, en el Century Association con otro de las Naciones Unidas para hablar sobre los escenarios del presente y los del futuro cercano del Perú. Lo discutido en la reunión, me temo, fue off-the-record, pero no las conversaciones que hubo fuera de ella.
Tuve una charla interesante con Víctor Andrés, Vitocho, García Belaunde. Junto con un temperamento de palomilla que los años no borran por completo, y el recuerdo de alguna precipitación oratoria cuyo sonrojo aminora el tiempo, Vitocho es un congresista experimentado y trejo, cuyas investigaciones – con la colaboración de un competente grupo de asesores – son por lo general certeras.
Hablamos sobre las perspectivas de nuestro país en el futuro próximo. Lo que sigue es una versión aproximada de lo conversado. La interpretación, es, por supuesto, mía.
Somos uno de los pueblos más pesimistas del Hemisferio, y tenemos razones para serlo. Pero, pese a la insatisfacción en nuestras instituciones, el hecho es que la década pasada ha sido una de las mejores en nuestra Historia.
¿Que no fue lo buena que pudo ser? Claro que no. Nuestro pasado es una relación sin pausa de frustraciones, engaños y corrupciones. Dentro de eso, hubo instituciones, personas, a veces pueblos enteros, que cumplieron, crearon, fueron íntegros, pelearon y –por ser la excepción y no la regla –, muchas veces se sacrificaron.
Así que por haber logrado avanzar con el freno de mano puesto, lo progresado en la última década destaca mejor.
Durante todo el decenio, el crecimiento del producto bruto interno fue invariablemente positivo y superior a los promedios regionales y mundiales (salvo dos años).
A partir del 2002, las cifras anuales son impresionantes. En el segundo quinquenio, el promedio anual de crecimiento fue de 7.8%, entre los más altos del mundo. Las exportaciones, que apenas se duplicaron en la década de 1990-2000 (de $3,280 millones de dólares a $6,995 millones), se quintuplicaron en el primer decenio del siglo XXI y llegaron a $35,565 millones en 2010.
Las reservas internacionales netas se cuadruplicaron con creces entre el 2000 ($9,881 millones de dólares) y el 2010 ($44,105 millones de dólares).
La única forma de enfrentar ese campo de estridentes disonancias es mediante el rápido fortalecimiento cualitativo del Estado.
El crecimiento fue, además, descentralizado y diverso. La agroindustria, construcción, pesquería, crecieron aparte de la minería. Las nuevas clases medias de la antigua periferia urbana, nietas de los fundadores, estera a cuestas, de las primeras barriadas, fueron súbitamente descubiertas como el fantástico mercado de consumo que ya eran; a la vez que continuaron siendo protagonistas – a caballo entre la economía formal y la informal –, fundamentales del desarrollo.
Uno de los aspectos más interesantes, y menos mencionados, fue el del aumento de la productividad laboral, superior a las de Brasil, Argentina, Estados Unidos, Colombia o México.
Todo crecimiento global de la economía es bueno para un país. El que hemos tenido es extraordinario y nos ha puesto en camino de ser otra nación que aquella empobrecida y trágica de los ochenta y buena parte de los 90.
¿Por qué entonces el fuerte descontento?
La inmensa mayoría de peruanos considera que se “gobierna para grupos poderosos”. La confianza de los peruanos en el Gobierno, el Congreso, el Poder Judicial, los partidos políticos, es mucho menor que el promedio en Latinoamérica. La mitad, o menos.
A pesar que la Democracia ha presidido el extraordinario crecimiento de la década, el Perú casi dobla el malestar promedio en Latinoamérica de insatisfacción con el sistema y el Estado.
Junto con el crecimiento de la economía, lo hicieron los conflictos sociales. De poco más de 50 conflictos el 2004 se saltó a casi 300 a mediados de 2009.
La gran mayoría son entre el campo y la mina. Si se añade los conflictos con las empresas de hidrocarburos y con las hidroeléctricas, la mayoría se hace virtualmente absoluta.
El problema estructural radica en que el crecimiento económico está predicado en la minería, los hidrocarburos y la energía.
Los proyectos de inversión privada entre el 2011 y el 2013 son de $47,475 millones de dólares en total. De ellos, $35,133 millones de dólares corresponden precisamente a proyectos de minería ($22,210 millones), hidrocarburos y electricidad (algo más de $6,400 millones cada uno).
El escenario de conflicto está cantado. De un lado, mucha plata; del otro, mucha gente.
Se supone que la gente no es indiferente a la plata. Y no lo es. Pero todo indica que siente que pierde más de lo que gana, mientras que otros pocos ganan demasiado.
De hecho, pese a una moderada disminución de la pobreza, la distribución de la renta “se ha hecho más desigual entre 2000 y 2009”, según un informe de PNUD e IDEA.
La única forma de enfrentar ese campo de estridentes disonancias es mediante el rápido fortalecimiento cualitativo del Estado. Especialmente para la acción reguladora. En la cual hemos tenido hasta ahora un Estado letárgico, blando e impotente.
La incapacidad de regular bien ha sido una de las causas principales de la protesta directa de la gente.
No solo en las industrias extractivas. García Belaunde procesó con sus colaboradores, las cifras de la Superintendencia de Banca y Seguros, para determinar el grado de concentración, y abuso sobre el ciudadano, en el sector financiero.
Las cifras son elocuentes: Cuatro bancos (Crédito, Continental, Scotiabank e Interbank) controlan el 84% de los créditos directos. Solo el banco de Crédito tiene el 33.66% de ese mercado. Los mismos cuatro bancos concentran el 83% de depósitos totales. Sus altísimas utilidades netas representan el 90% del sector.
Todo aquel que ahorra en bancos sabe que sus depósitos en ahorros o plazo fijo ganan intereses minúsculos. Pero, de otro lado, ¿cuánto se paga por préstamos o créditos?
Según el cálculo de García Belaunde, en el caso de un consumo de, digamos, mil soles a pagarse el 12 cuotas, la tasa de costo efectivo en las tarjetas de crédito oscila entre el 109% y el 118% en una tarjeta Visa del banco Continental; la Visa de Interbank es del 116.3%; la Ripley Clásica, entre 46.14% y 89.08%; la CMR del banco Falabella entre 51.68% y 80.86%.
En consumos, el costo mayor es el de la MasterCard del banco Azteca, que cobra el 198.41% sobre un consumo de mil soles en 12 cuotas. Los demás bancos no están lejos en márgenes de usura.
En disposición de efectivo, el banco Continental llega a cobrar el 202.72% por retiro de mil soles de cajero automático en modalidad de línea revolvente.
¿Cómo define ‘usura’ la SBS?
Las pocas AFP que controlan el mercado previsional se engríen sin remilgos. Excepto en un año, el 2006, según la investigación de García Belaunde, el retorno sobre el patrimonio de los accionistas (es decir, de los dueños de las AFP) fue siempre superior a la rentabilidad de los aportantes.
Hemos crecido, lo que está muy bien. Pero desequilibradamente y eso puede causar grietas, fracturas, hasta derrumbes.
Ya sufrimos conflictos rurales, de campo y mina. Otros, de ecología y salud, seguramente crecerán. Mientras, en los países desarrollados, el movimiento de los indignados ante la codicia y la usura de la ‘industria’ financiera remueve sus naciones.
Si no se toma acción ahora, esas tres vertientes eventualmente convergirán y correremos el peligro de la tormenta social perfecta.
¿Es evitable? Creo que sí. Lo primero, queda dicho, es fortalecer cualitativamente al Estado, especialmente en su capacidad reguladora. De la misma manera que hace algunos años se crearon archipiélagos de excelencia estatal en el sector económico (BCR, MEF), debe hacerse lo mismo con el sector regulador.
Solo un control experto, imparcial y fuerte desde el Estado, que frene, controle y sancione los excesos de codicia corporativa, en función del interés global, podrá equilibrar el interés privado con el beneficio común y logrará que en el largo plazo se beneficien hasta los que zapatean.