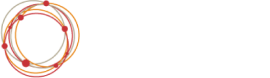Muchas gracias por poder estar aquí esta noche, con Enrique y su familia.
Cuando Caretas se fundó en 1950, este magno edificio ya existía naturalmente, pero como tantas veces en la historia peruana, la democracia era hechiza y precisamente una “careta”.
Yo pensaba esta mañana de dónde viene Caretas, de qué tradiciones. Cuál era, por ejemplo Enrique, la tradición de tu madre, que creó la revista.
Creo que Caretas es inseparable, ante todo, de una tradición arequipeña. Arequipa fue históricamente la ciudad de las piedras levantiscas, la ciudad de las insurrecciones republicanas, esa ciudad de las revoluciones que cantó el Deán Valdivia. Caretas es el Deán Valdivia más Málaga Grenet, digamos.
1950 fue, dicho sea de paso, el año de una gran insurrección arequipeña, acaso la última gran insurrección arequipeña, la de Mostajo y sus jóvenes seguidores, cuyo mártir fue Arturo Villegas.
Esa tradición arequipeña es inseparable, es casi un sinónimo, de una tradición “liberal”.
Pienso que Caretas es inseparable, a su vez, Enrique, de la experiencia de tu high school o collage norteamericano; más exactamente, de tu paso por Estados Unidos. Lo que quiere decir: de la tradición del periodismo norteamericano.
Caretas ya tiene 63 años. No tanto como Time, fundada en 1923, hace noventa años. Pero 63 años son mucho tiempo. El Comercio es más antiguo pero un diario tiene siempre más posibilidades de longevidad que una revista. Pero no hay una revista peruana de la longevidad de Caretas. Mucho más tiempo que el de nuestros efímeros panfletos del siglo XIX, esos panfletos enardecidos de los que don Jorge Basadre dijo, en La promesa de la vida peruana, que de ellos salía todavía un vaho de malos humores. Mucho más tiempo del que gozaron Mundial o Variedades, las grandes revistas de los años 20. Ya Caretas es entonces casi una institución.
Una institución que ha formado mucha gente. Yo soy uno de los centenares, probablemente miles de jóvenes que aprendieron periodismo en sus aulas prácticas. Como uno de los alumnos menos aprovechados, soy de los que menos mérito tiene para estar hoy aquí.
Yo creo que lo más memorable de trabajar en Caretas, el momento donde más se aprendía, eran sus “cierres”. Una aventura fantástica, mezclada con un poco de temor, para cualquier adolescente como yo, apasionado de la prensa y la política. Enrique tenía la peregrina idea de interrumpir el trabajo con unos almuerzos larguísimos, pantagruélicos con frecuencia, en los que había casi siempre un gran periodista extranjero de paso por Lima. Recuerdo ahora, entra tantos, una tarde con Tad Sulcz.
¿A qué se parecían esos “cierres”? Acabo de terminar anoche un libro muy fascinante de Michael Ignatieff, Fire and Ashes. Son sus memorias de su paso por la política canadiense como líder del partido Liberal y como candidato a Primer Ministro. Dice que una campaña electoral es “caos organizado”. Los cierres de Caretas era más o menos eso, “caos organizado”.
Quiero contarles lo que aprendí, o creo que aprendí, de Enrique Zileri.
Gustavo Gorriti ha mencionado a Oscar Medrano, y veo por allí a Leoncio Mariscal, lo que me recuerda que los fotógrafos, que tenían ya mucha experiencia, eran generalmente los que nos enseñaban a los jóvenes qué hacer.
Había un pequeño cuarto, un callejón en puridad, donde estaban colgadas las fotos y la diagramación. Recuerden que era una época “analógica”, pre-digital, todo se hacía con papel, reglas, goma, scotch.
La primera cosa que aprendí es que la noticia, el evento, el fenómeno, tenía siempre un lado distinto, un reverso, una dimensión que había que explorar y que, por tanto, había siempre que darle otra “vuelta de tuerca” a la noticia y sobre todo a su titular.
La segunda cosa que aprendí, asociada a esta primera, y esto es un principio no sólo de la buena prensa sino de la democracia misma, es que siempre hay otro lado de la historia. Podemos tener una versión pero hay siempre otra versión posible que hay que respetar e integrar a la historia que escribimos.
Esto parece muy sencillo de enunciar, pero ya no se respeta mucho en la prensa de hoy, un mundo de blogueros a menudo irresponsables y del mundo de Internet, que es un mundo sin centro, una nube movediza.
«Verlo trabajar era como ser parte del elenco de una ópera, enardecida, excitada, con dramas, altos decibeles, pasiones, lirismo, melancolía, arrebato, belleza, desolación. Gorriti ha dicho que era ópera italiana. Pero más que la ópera, y los libretos de ópera, veía a un hombre que casi no hablaba, más bien gesticulaba».
No sé si Zileri haya sido el mejor prosista periodístico del mundo. Quizá haya gente que haya escrito muy bien. Si pienso en el Perú, probablemente asome el nombre de Federico More, un escritor muy dotado. Francisco Igartua era un escritor muy diestro. Pero no he conocido un editor mejor que Zileri –y he conocido muchos buenos editores en el mundo.
Uno aprendía de él –y esta fue una tercera lección– un sentido de las proporciones, de las jerarquías, un instintivo sentido de qué era importante y qué era secundario.
Verlo trabajar era como ser parte del elenco de una ópera, enardecida, excitada, con dramas, altos decibeles, pasiones, lirismo, melancolía, arrebato, belleza, desolación. Gorriti ha dicho que era ópera italiana. Pero más que la ópera, y los libretos de ópera, veía a un hombre que casi no hablaba, más bien gesticulaba. Así, en medio de gesticulaciones, frases a medio terminar, iba organizando la edición.
Este sentido de las proporciones es otra cosa que también hemos perdido. Un periodista tiene que tener siempre un sentido de ellas, un respeto al orden de las cosas.
La cuarta cosa que aprendí es que la política no es todo. Era fundamental por supuesto. Cuando uno revisa números antiguos de Caretas, uno encuentra siempre una revista con un extraordinario nervio. Una revista que estaba en los temas fundamentales, que sabía qué estaba pasando en el país y qué tenía que decirse. Pero la política no era, no es todo. Por tanto, una quinta lección fue no tomarnos demasiado en serio. Había, hay siempre, que introducir un elemento de humor, una ironía, que será un saludable instrumento de distancia. La ironía es lo que permite al escritor o al protagonista poner perspectiva.
La sexta cosa, y probablemente debe ser mencionada antes que las otras lecciones, es que uno no hace, no debe hacer prensa, como tampoco puede hacer política, en nombre de intereses. Enrique tenía el cuidado, sería mejor decir, la obsesión, de que se distinguiera claramente qué era publicidad y qué era información. Esa había sido una preocupación central de Henry Luce en Time, cuando estableció la célebre separación entre Church (el lado editorial) y State (el lado del negocio). Quien manda en una publicación es siempre, o debe ser siempre, el lado editorial.
Además de separar información de publicidad, otra preocupación de Enrique era respetar la integridad de la información.
Otra cosa más, un principio también heredado del periodismo norteamericano: la distinción entre lo que es una “opinión editorial” y lo que es “información”. Caretas hacía raras veces editoriales. Por eso cuando Enrique escribía y publicaba uno, tenía doble importancia.
Lo que voy a decir no es “políticamente correcto”, pero en la prensa peruana de hoy –no voy a generalizar ni a poner ejemplos—es más difícil distinguir dónde está la información y dónde la publicidad o la defensa de intereses. Esa “muralla china” que practicaba y enseñaba Zileri, es algo que añoro en el Perú de hoy.
Quiero terminar reflexionando respecto a quién se parecía Zileri. No hay en el Perú un editor de trayectoria tan larga y consistente. Pero tampoco los hay muchos en América Latina. No lo ha habido en Chile. Quizá en Argentina sí, con Jacobo Timerman, el creador primero de Primera Plana y luego de La Opinión. Pero Timerman tenía también unos extraños pasadizos con el poder y con negocios oscuros. En Brasil existió el legendario Chato, Assís de Chateaubriand. Empezó como periodista radial, hizo una cadena de radios, luego la revista Cruzeiro, pero no era verdaderamente un editor sino un empresario periodístico. No lo hay tampoco en Colombia, aunque haya tenido muchos buenos editores. No lo hubo ni lo hay en Venezuela, aunque Teodoro Petkoff se ha acercado a ese papel. Los nombres que se me vienen a la cabeza, además del de Timerman, son los de Carlos Quijano, del Marcha de Montevideo y Julio Scherer del primer Excelsior y luego Proceso en México.
Con todo, el papel de Enrique se parece más a Harold Ross y William Shawn, los grandes editores del New Yorker, y por supuesto a Henry Luce. Tal vez en Francia hay otro par, que es Jean Daniel del Nouvel Observateur. Es decir, hombres que han marcado con su personalidad a una revista y, a través de ella, un país y una época.
Quisiera terminar con una reflexión, o advocación. Uno entra a esta sala y ve los retratos de Porras y Alberto Ulloa y Manuel Pardo, o sale de ella y camina por los Pasos Perdidos y ve los bustos de Luna Pizarro y Sánchez Carrión, y uno instintivamente se pregunta: ¿qué hacen acá? O más propiamente: ¿qué hace el resto acá? ¿Qué tienen que ver esas figuras tutelares con la política degradada de hoy? ¿Cómo hacemos para volver a la gran política, la política de los grandes principios, la política que transforma y mejora los países?
El Perú tiene que volver a ella, y tiene que volver también en periodismo a los grandes principios de integridad, de separación de la prensa de los intereses. Esos grandes principios que durante medio siglo representó Enrique Zileri, el mejor periodista peruano del último medio siglo.
Alguien acaba de citar a Alan Riding, el gran corresponsal que engrandeció tres décadas al New York Times. Por casualidad, hablé esta mañana con Alan, que es uno de mis grandes amigos, y le dije que estaba yendo a hablar sobre Zileri. “Ah –me dijo–, dale un abrazo. Es una leyenda”. Y eso es lo que es Enrique Zileri: una leyenda.
*Discurso pronunciado por Alfredo Barnechea en el homenaje del Congreso de la República a Enrique Zileri, en diciembre de 2013