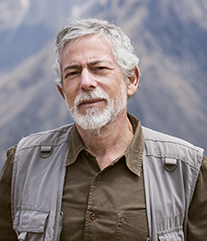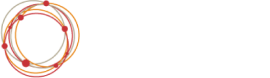Artículo de Gustavo Gorriti en su columna Las Palabras de Caretas 2131 del 27 de mayo. La última vez que estuve en Pichiwillca, el pueblo desde donde se organizó la resistencia al senderismo en el VRAE en los 80, los líderes de esa ignorada pero heroica campaña me contaron cómo solucionaron el problema de los senderistas vencidos que quedaron bajo su control.
¿Saben qué hicieron? Los incorporaron a su pueblo y los convirtieron en sus vecinos. Fue una forma de mantenerlos vigilados pero productivos y, sobre todo, de no hacer imposible su arrepentimiento.
Funcionó en la guerra y funcionó en la paz. Los actuales dirigentes de Pichiwillca me enseñaron algunas casas donde vivían ex senderistas que a lo largo de los años ganaron la confianza de los vecinos y se convirtieron en ciudadanos de pleno derecho.
Pensé en Pichiwillca y en los guerreros campesinos que vencieron antaño a Sendero a costa de inmensos sacrificios, al ver las escenas de las estridentes manifestaciones que sucedieron a la puesta en libertad condicional de Lori Berenson.
Es cierto que el dolor no debe compararse, y quizá tampoco el sacrificio. Pero lo que sufrieron varios pueblos, distritos, comarcas en la sierra y selva de Ayacucho excede cualquier referencia capitalina. Y aún así respetaron a los vencidos y hasta, en casos dados, les dieron cabida en sus pueblos.
¿Por qué esa diferencia con algunos miraflorinos?
El dolor, está claro, debe siempre respetarse. Y luego de todo conflicto duro, hay gente que no puede perdonar jamás. Cuando, en 1998, por ejemplo, el emperador Akihito visitó Inglaterra hubo veteranos británicos, sobrevivientes de los espantosos campos de prisioneros japoneses, que protestaron amargamente. La visita se realizó pese a ello. A nadie, sin embargo, se le ocurrió menospreciar el dolor o la indignación de quienes no podían ni deseaban olvidar.
Aunque comparativamente menos que otros lugares, Lima también sufrió por los embates del senderismo. Huaycán, Villa El Salvador y luego Miraflores padecieron trágicas pérdidas de vida, mutilaciones y daños materiales. Es eso, antes que las acciones del MRTA –que fueron gangsteriles en muchos casos y asesinas en varios de ellos, pero de mucho menor daño e impacto que las de Sendero– lo que permanece en muchos como el dolor que vive en la memoria.
ASUMO por eso que la razón principal entre quienes repudiaron la presencia de Berenson en su vecindario, fue precisamente la memoria, el no poder ni querer olvidar; y el considerar que los quince años pasados por Berenson en la cárcel no disminuyen la pena y la rabia que la memoria mantiene.
Si es así, ¿cómo entender a esos manifestantes que imprecaban a gritos contra el Museo de la Memoria en el mismo acto de, supuestamente, ejercerla? ¿Qué querían? ¿Tener ellos el derecho de recordar y los otros, los de más abajo, la obligación de olvidar? ¿Hacernos aceptar que a ellos hay que honrarles el dolor (a los que realmente lo tengan) y a los otros desdeñarles su agonía?
Creo que entre la gente que protestó hubo quienes sinceramente sentían ultrajados sus sentimientos, pero vi varios ahí que no eran otra cosa que fariseos y traficantes de la tragedia de otros. Los agitadores fujimoristas, los allegados a la mafia que robó y mató desde el gobierno en los 90, intentaron convertir (y lo lograron en parte) la protesta de algunos vecinos en una apología del fujimorato y en un insulto a las otras miles de víctimas del terror, cuya memoria exigen que se apague. ¿Con qué derecho entonces blanden su propio recuerdo cuando tratan de aniquilar el ajeno?
Para esos fariseos, la verdad debe ser siempre selectiva. Es decir, mentirosa.
Pero luego de descartarlos, queda un grupo de gente sincera. El que cree no importa haber pasado 15 años en prisión, luego de la completa derrota de sus planes y proyectos (que eso fue lo que pasó con el MRTA), que no importa que las autoridades hayan resuelto que Berenson no representa ninguna amenaza de seguridad; que ella no podrá nunca cumplir ni penitencia ni penitenciaría suficiente, que será siempre una terrorista que no merece perdón y menos aún tolerancia.
A esas personas les digo, con respeto, que se equivocan. La tolerancia frente a una persona derrotada, sometida al aplastamiento de quince años de cárcel no solo es una manifestación de humanidad sino –como lo muestra con creces la experiencia internacional– una beneficiosa cualidad democrática.
Desde 1960, Latinoamérica vivió 30 años de insurrecciones inspiradas en la revolución cubana. Fue una fiebre radical que terminó con casi todas las insurrecciones sofocadas, sus líderes muertos, en prisión o en exilio; y los países gobernados por dictaduras contrainsurgentes.
Pero muchos de los líderes de esos movimientos derrotados (o que lograron el empate de las armas, como fue el caso de El Salvador), emergieron de la cárcel –y en unos pocos casos de la clandestinidad– profundamente cambiados, convencidos de que la vía de las armas era errónea y falaz, y decididos a participar pacíficamente en los procesos de la democracia que antaño denostaran.
En Brasil, la candidata oficialista a la presidencia de la República es Dilma Rousseff, quien tuvo varios años de militancia guerrillera contra la dictadura militar, incluyendo los pasados en la cárcel.
En Uruguay, el actual presidente de la República, José Mujica, fue uno de los más importantes jefes tupamaros, como lo fue también su esposa.
En Colombia, el ex-jefe del M-19, Antonio Navarro Wolf, fue congresista, candidato presidencial y gobernador de Nariño. Y Gustavo Petro, el candidato presidencial por el Polo Democrático en las recientes elecciones, fue en su juventud un militante del M-19.
En Venezuela, el brillante periodista Teodoro Petkoff, uno de los más inteligentes luchadores por la democracia en esa nación, fue durante su juventud un guerrillero en armas contra el régimen democrático de Rómulo Betancourt.
Los actuales vicepresidentes de Bolivia (Álvaro García) y de El Salvador (Salvador Sánchez) fueron líderes en sus respectivos movimientos armados, Túpac Catari y el FMLN.
No todos los cambios que inspiró la cárcel o la derrota llevaron solo a renunciar a los métodos de violencia para acoger los de la pacífica competencia democrática. Algunos cambios representaron piruetas y saltos pa’ atrás. En Argentina, el ex dirigente Montonero, Rodolfo Galimberti, quien en su momento dirigió el secuestro de los muy acaudalados empresarios, los hermanos Born, terminó años después como jefe de seguridad y socio comercial de uno de sus ex-secuestrados, Jorge Born.
En todas esas variaciones, el cambio personal y el abandono de la vía armada son los factores constantes. Bien visto, ¿cómo no cambiar cuando las cárceles y las tumbas les enseñaron a esos antaño jóvenes el trágico y estéril costo de sus utopías?
Pero también, solo la gente más rígida, sectaria o cretina negará que Mujica, Rousseff o Petkoff han sido muy positivos para sus naciones. Todos ellos se equivocaron de jóvenes, expiaron los errores y emergieron con una capacidad de inteligente liderazgo en la vida pública.
Además de Latinoamérica, en lugares tan diferentes como Sudáfrica e Irlanda del Norte, los radicales enemigos de ayer terminaron colaborando en el difícil gobierno de hoy.
Me imagino que si el presidente Mujica o la posible presidenta Rousseff visitaran el Perú, se les permitiría alojarse en Miraflores pese a su pasado subversivo, ¿verdad?
Con todo el respeto al dolor de quienes padecieron las violencias de la guerra interna, debe quedar claro que la tolerancia es el valor superior. No se trata de la tolerancia a la impunidad (que eso sería encubrimiento), sino la que debe tenerse a quienes pasaron muchos años de su vida en prisión, que padecieron el desengaño junto al encierro, comprendieron el error, expiaron sus culpas, pagaron sus penas y merecen por lo menos que permitamos vivir en paz a aquellos que mucho se equivocaron, mucho sufrieron y mucho enmendaron.